El experimento de la doble rendija
 |
| By Dr. Tonomura and Belsazar [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons |
Antecedentes
A lo largo de la historia la naturaleza de la luz ha sido un tema de ferviente discusión en el ámbito académico. En 1678, Christian Huygens formuló la teoría ondulatoria de la luz, la cual pasó desapercibida y fue finalmente abatida a principios del siglo XVIII cuando Isaac Newton comenzó a publicar sus estudios en el campo de la óptica, los cuales explicaban satisfactoriamente algunos fenómenos como la reflexión o la refracción entendiendo la luz como partícula. No fue hasta el siglo XIX, precisamente gracias al experimento que nos ocupa hoy, cuando Thomas Young demostró el comportamiento ondulatorio de la luz, reavivando el debate y poniendo de nuevo sobre la mesa los estudios de Huygens, hasta que en 1848 se consiguieron rebatir gran parte de las afirmaciones hechas por Newton, desterrando así, la teoría corpuscular de la luz en el ámbito académico. Sin embargo, a principios del siglo XX, se sucedieron algunos de los descubrimientos que demostrarían sin lugar a dudas que la luz se comportaba como partícula. [Nos referimos a la ley de Planck y al efecto fotoeléctrico de Einstein, lo cual ya trataremos en profundidad más adelante]Estos descubrimientos sentaron las bases para lo que hoy conocemos como mecánica cuántica, y situaron a la física teórica en uno de los momentos más incómodos de su historia, pues se disponía de siglos de evidencias contradictorias sobre la naturaleza de la luz. Esta nueva idea, la mecánica cuántica, no tardaría en desarrollarse para resolver el problema de la luz.
El experimento de la doble rendija
El experimento más famoso de la física contemporánea y, a mi parecer, el más esclarecedor para el tema que nos ocupa, es el omnipresente experimento de la doble rendija. Lo explicaré simplificando algunos aspectos pero intentando no inducir a error.Dados los siguientes elementos:
 |
| A saber: un foco de luz, una pared con dos rendijas y una pantalla fotosensible. |
La hipótesis es la siguiente: si, efectivamente, la luz es una partícula; es decir, si el foco de luz dispara fotones contra la pared, previsiblemente nos encontraremos con que la pantalla fotosensible exhibirá un resultado similar a este:
Es decir, parte de los fotones impactarán contra la pared, y los que no, atravesarán las hendiduras siguiendo una trayectoria recta hasta impactar en la pantalla, formando dos líneas verticales.
Si, en cambio, la luz es, en realidad, una onda, sucederá lo siguiente:
¿Qué estamos viendo aquí? La onda surgida del foco avanzaría hasta impactar contra la pared y en ese momento se produciría difracción a causa de las dos rendijas. Es decir, cada rendija se convertiría en el foco de una nueva onda:
Esto ocasionaría que hubiese dos focos en vez de uno, y, consecuentemente, dos ondas en vez de una, por lo que ambas interferirían entre ellas:
Para que quede bien claro:
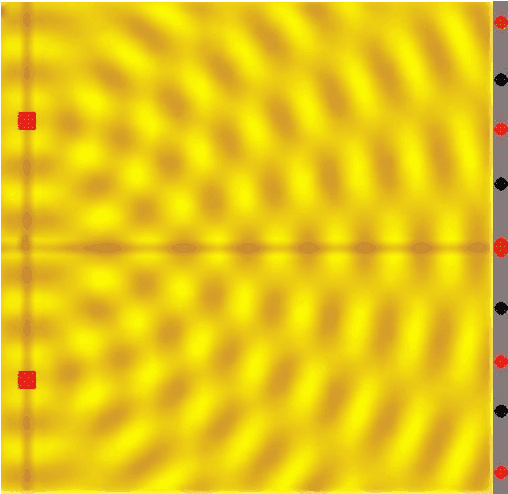 |
 |
| By Dr. Tonomura and Belsazar [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons |
De esta forma podría verse dónde estaban los fotones en cada momento, qué rendija atravesaban y por qué se formaba tal patrón de interferencias a pesar de haberse demostrado hasta la saciedad la existencia de los fotones como partículas.
Se repite el experimento con el nuevo elemento y... para sorpresa de todo el mundo, ¡el resultado ya no era el patrón de interferencias, sino las dos líneas verticales que se habrían previsto en el caso de tratarse de partículas!
Lee la segunda parte






Comentarios
Publicar un comentario